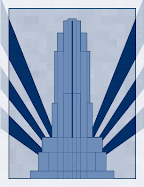Estimo que la siguiente anécdota es representativa de muchas pobrezas que comparten los llamados "copropietarios" de mi ciudad.
Un amigo se mudaba al 6° piso "C" de un edificio. Como no le otorgaron permiso para ausentarse en su trabajo, otro le llevó algunos muebles y bultos durante el día al nuevo departamento. Quedaron, sin embargo, algunas cosas por trasladar; entre ellas, un sillón de dos cuerpos, que mi amigo ubicó en la vereda a las siete de la tarde, luego de cumplida la jornada en la oficina.
El vecino del 6° "A" llegó unos minutos después. Al encontrarse con el sillón en la puerta del edificio, viéndose obligado a esquivarlo, masculló algunas guturaciones que más parecían insultos que conclusiones de una meditación repentina. Venía de saco y corbata, no parecía haber transpirado en diez horas.
Mientras no sé qué cosas le decía a la portera, me ofrecí a cargar el sillón los seis pisos, pues mi amigo no tenía a nadie que lo ayudara y, de otro modo, debería dejarlo en el hall por algunas horas, hasta conseguir el otro brazo que necesitaba para acarrearlo. Nos lo montamos al hombro y comenzamos el trabajo; uno de nuestros obstáculos fue, precisamente, ese mismo vecino, quien no dirigió su mirada más que a las luces que indicaban el recorrido del ascensor.
Con bastante esfuerzo logramos portear el sillón al departamento. Antes de acomodarlo en la salita de estar, desde detrás de la puerta cerrada del 6° "A" llegó la protesta:
¡Las mudanzas son de ocho a doceeee!
¡De ocho a doce son!
El acalorado vecino blandía así el Reglamento de Copropiedad desde su casa, territorio en el cual dice lo que quiere, porque para eso es mi casa, y si quiere lo dice con la puerta abierta para que lo vean, y si no, tiene toda la libertad para decirlo con la puerta cerrada y que los gritos le lleguen, porque vamos a ser claros, escuchar escuchaste.
Esa filosofía comulga la clase media de mi ciudad.
Esa filosofía comulga la clase media de mi ciudad.